Comunicación y Familia (1).
- Francisco Almagro

- 11 ago 2020
- 17 Min. de lectura

Por Francisco Almagro Domínguez.
Grafos Familiares.
El retrato de una familia (óleo sobre tela) del Siglo XIX capta un momento placentero del grupo; el patriarca, de los pocos que saben leer, tiene un periódico en las manos y da a conocer a hijos, nietos, hermanos, sobrinos y esposa una noticia aparecida en el diario, supuestamente grato suceso por los rostros que el pintor ha reflejado en la obra. Los miembros comentan entre sí y señalan hacia el jefe de la familia y el periódico en sus manos.
Otro retrato (película en blanco y negro) de inicios del XX, y del mismo linaje, recoge el instante de una exhibición cinematográfica a la que asisten en calidad de primicia. No están todos, pero hay bastantes. Suficientes miembros de la familia como para pensar en lo trascendente de algo que los marcará para siempre. Están colocados frente a la improvisada sala de proyección, y en la foto se abrazan y ríen. Es el día en que por primera vez conocieron el cine.
Una fotografía de sólo unas décadas después (película original en blanco y negro, posiblemente coloreada en estudio) muestra a los abuelos, uno o dos tíos, padres e hijos en la sala de la casa, alrededor de un enorme aparato. Se trata de uno de los primeros radios por el tamaño de la bocina y la pantalla, ocultando decenas de bombillos de filamento. Casi todos sonríen. Esperaban la foto o estaban oyendo alguna novela de moda. La radio se ha hecho costumbre en la sobremesa.
El retrato de cuarenta años más tarde (pancromática, papel de mediana calidad) consigue otro trance inconfundible: hora de ver la televisión. Es la misma familia, ahora compuesta por los padres, los hijos y tal vez uno de los abuelos. Están hipnotizados contemplando la caja que proyecta una luz cenicienta sobre sus rostros. Nadie comenta nada. No han notado el fotógrafo. En las caras pueden verse, acaso con mucha imaginación, algunas sonrisas.
La pantalla de una computadora de principios del siglo XXI muestra la fotografía (imagen digital, Microsoft Photo Editor) de una o dos personas; ya es imposible reunirse para una instantánea familiar de todos. Sentados frente al monitor el hijo, el padre o la madre no miran la cámara. Si pudieran pedirían no molestarles: están conectados a Internet para enviar un mensaje electrónico al hijo, el padre o la madre que no ven hace meses a pesar de vivir en la misma ciudad. Los perfiles mastican miles de megabytes frente a una superficie que ni siquiera refleja la luz debido a un protector de plástico para cuidar sus ojos.
Doscientos años después, en la foto familiar electrónica, y casi como un truco del destino, en un rincón puede verse el viejo óleo decimonónico. Aún allí el tiempo en que una familia extensa disfrutaba la lectura del periódico, y las caras reflejaban el deleite de descubrir la luz más allá de las fronteras familiares. La familia no era más y ni menos que una conversación dónde se tejían los sueños más osados.
Comunicación humana: dialogo y encuentro.
Conviene tener presentes ciertos axiomas de la comunicación humana planteados hace casi medio siglo por la Escuela de Palo Alto en California. Uno de estos principios, no registrado siempre de forma consciente, es que el ser humano no puede no comunicar. Debido a la configuración como emisor y quizás más como receptor, la persona humana está destinada a comunicar aun cuando no quiera hacerlo. Descalificar, rechazar o ignorar la comunicación del otro es, de hecho, entrar en comunicación con él.
Una de las formas de descalificación, rechazo o exclusión es el silencio. Pero el silencio, lo sabemos bien quienes trabajamos en este campo, es el paradigma de la comunicación. Un silencio, a menudo, nos dice más. Grita. Un silencio puede ser la forma más agresiva e hiriente de hablar. Tiene mayor interés lo que no se dice que lo que se dice porque los silencios rodeados de acciones, de mensajes implícitos, son más efectivos que los mensajes explícitos.
Ello nos llevaría a pensar en una famosa frase de Martín Buber: ¨Podemos acercarnos a la respuesta de la pregunta: ¿qué es lo humano?, cuando comenzamos a comprender lo humano como un ser en el cual el diálogo, la presencia mutua de ser dos, el encuentro del uno con el otro se realiza y reconoce en todo momento ¨.
He aquí nuevas definiciones para entender la comunicación humana: diálogo y encuentro. La palabra diálogo está formada por el prefijo diá, dos y la palabra logos, que para los griegos era expresión, verbo, narrar. Pero también razón. Los estoicos llegaron a decir que el logos era razón absoluta, seminal, de dónde fue hecho el Universo: lógos spermatikós. De esa forma, diálogo es una conversación desde la diferencia de razones o discursos. Cuando no hay esas diferencias estamos ante un monólogo, o sea, el discurso de un solo argumento o razón.
¿Es el monólogo una vía lógica hacia el conocimiento? ¿Puede alumbrar lo original, lo creativo, enriquecer al ser humano? Hace dos mil cuatrocientos años Platón, en su famosos Diálogos, solo consideraba al diálogo fuente de creatividad y riqueza para el ser humano. Advertían entonces aquellos sabios griegos que el discurso humano era primariamente interior y dado, de manera intrínseca, por la contradicción de ideas, afectos y conductas. El pensamiento era un proceso a partir del cual dos razones diferentes parteaban, alumbraban lo nuevo, la luz.
En su explicación de la Mayéutica, el arte de hacer parir ideas nuevas a través de preguntas y respuestas, del no saber para saber, sumun de lo que es diálogo, dice Sócrates:
¨ Tal es, ciertamente, la tarea de las parteras, y, sin embargo, es menor que la mía... Si así fuera, la obra más importante de las parteras sería discernir lo verdadero de lo que no lo es. ¿No crees tú? ¨
A lo que responde Teeteto:
¨ Mi arte de partear tiene las mismas características que el de ellas, pero se diferencia en el hecho de que asiste a los hombres y no a las mujeres, y examina las almas de los que dan a luz, pero no sus cuerpos.
El monólogo, contrario dialéctico del diálogo, es uniformador del pensamiento, de los sentimientos y de la conducta. La razón única produce el cierre a toda trascendencia: silencia las historias alternativas que podrían poner a pensar, sentir o hacer algo distinto al monologo restrictivo. El discurso en un solo sentido regresa al discurso mismo. Bien decía Voltaire, el que solo es sabio lleva una vida triste. En el monólogo no hay progresión histórica a no ser que el discurso se invente un contrario. Pero, aun así, siempre será la versión del contrario que nos trasmite el monologo, no la visión que a través del encuentro personal y directo con realidades ontológicas distintas construye el pensamiento dialogante.
Por eso, antes de que el logos se haga discurso en uno o en dos razones, el hombre necesita el encuentro. El encuentro, tropiezo con el Otro, es ya una circunstancia dialogante. No es posible encontrar sin ser encontrados. Al encontrar o ser encontrados se rompe el ciclo del monólogo. Por eso las estructuras totalitarias, poseedoras de una sola razón, deben impedir todo contacto directo con la diferencia.
Un encuentro singular es aquel entre el Hombre y Dios a través de las religiones. El Hombre busca a Dios porque está dentro de su naturaleza hacerlo. Pero es Dios, siempre, quién define cómo, dónde y en qué circunstancias se encontrará con el Hombre. Nos dice Don Olegario González de Cardedal:
¨ Toda búsqueda de Dios procede de un encuentro en el ser (óntico), que en alguna manera constituyente se expresa en la inteligencia, el deseo y el amor (ontológico)¨.
Y añade el teólogo español:
¨ La historia de las sabidurías, de las religiones y de las filosofías humanas es incomprensible si no se les entiende como una búsqueda del hombre en respuesta a Dios ¨.
Teniendo que diálogo y encuentro son partes indispensables de la comunicación humana, cierre del sistema formado por emisor, mensaje, receptor y respuesta, la familia es el ámbito natural y primero donde se aprende a comunicar correctamente. Comunicar bien quiere decir obtener información clara y directa, y que ella provoque en los receptores el cambio esperado, objetivo y fin de toda comunicación.
La familia es, como ningún otro grupo humano, ese sitio de encuentro íntimo y diálogo más profundo. Diálogo es lo que establece la pareja humana a través de la sexualidad: siendo diferentes, a veces considerablemente diferentes -las personas altas buscan las bajitas, las trigueñas las rubias, los delgados las gorditas- se enlazan en una danza de complementarios que va de la genitalidad al espíritu, y de dónde han de salir los hijos, nueva e irrepetible existencia. Por eso la homosexualidad resulta por naturaleza un monólogo discordante con la familia. Ningún discurso repetitivo es fuente de algo nuevo.
Diálogo paradigmático el de la madre y el hijo desde la misma concepción. Un tumor que creciera en esa magnitud y aceleración en el abdomen de una mujer acabaría antes de los nueve meses con la vida del huésped. Sin embargo, no solo la criatura es aceptada, sino que es establece un intercambio mutuamente satisfactorio: hoy sabemos que los niños saben distinguir desde temprano la voz de su madre, y que ella le hable estimula su sano crecimiento. Ese conversar, una vez fuera del claustro materno, resulta determinante. Hay evidencias que demuestran la relación entre la ruptura de la comunicación visual de la madre con el bebé y la aparición de algunos trastornos psicológicos en este último.
Diálogo es lo que establece todo niño con su entorno inmediato, la familia, y de cuya experiencia primera depende una buena parte de su vida social. Allí donde abunda la unidad en la diferencia, y del conversar se ha hecho un culto, los pequeños aprenden el arte del bien escuchar, que según Epiceto, es parte indispensable de la sabiduría.
El joven encuentra en la familia su primer y gran contrario. Oposición dialéctica que solo puede ser resuelta con el salto cualitativo del adulto joven: de la familia a la Sociedad y una vez en esta, otra vez a la familia.
Problemas actuales de la Comunicación y la Familia.
No vamos a insistir en lo sabido por experiencia propia o ajena: el hombre de nuestros días está tentado a la incomunicación con los demás y a cambios en su forma de vida en común. Decimos vida en común y no nuevas formas de familia, como el profesor Alfonso López Quintás, porque nos parece una trampa lingüística del sin sentido llamar familia a la unión de dos homosexuales, imposibilitados por naturaleza de procrear.
Digamos, a tono con la Era de la Posmodernidad, si no estamos ya, como dicen muchos expertos, en la Era de la Posfamilia: un conjunto de humanos convivientes no unidos por lazos de parentesco, y dónde la función de reproducción de la especie humana no solo es preterida sino encargada a la carta, clonación mediante.
Así el hombre estaría técnica y jurídicamente al borde del mayor desafío en su historia -transgresión, ha dicho el cardenal Jaime Ortega- a la Naturaleza, tan bien simbolizada en el Arbol del Bien y el Mal del Génesis en el Antiguo Testamento: ser como Dios para modificar en su principio la cima de la Creación, el Hombre.
Analicemos, brevemente, cómo hemos podido llegar a la llamada Posfamilia a través de modificaciones en la comunicación, diálogo y encuentro.
En primer lugar, ha habido un cambio bastante radical en la comunicación humana con el desmantelamiento de los fundamentos filosóficos del pensamiento occidental. En ello ha influido de manera significativa el desmontaje de la relación entre relato, conocimiento y poder. Se ha pasado de relatos dominantes, sin duda a veces opresivos, como es el caso del Género, a relatos cada vez más alternativos, dando lugar a una pérdida del centro de sustentación de una cultura, de la verdad como brújula para el intercambio de información veraz. Cada uno es dueño de su verdad, y esta se construye, como un relato, en la subjetividad de cada uno. Eso, sin más, es la Verdad.
Es comprensible entonces que, si cada persona es responsable y dueña de su verdad, el diálogo no tiene sentido. Como ha sucedido con frecuencia, tratando de escapar al totalitarismo de Una Verdad, el hombre ha ido, péndulamente, al sitio de la No Verdad, convirtiéndose, él mismo, en La Verdad. Una nueva tiranía, la del Yo.
Los síntomas son visibles: las personas hablan sin importar cuan coherente sea el discurso, y oyen sin escuchar. En palabras de un fraile amigo, la gente habla lo que sabe, pero no sabe lo que habla. La cultura del diálogo ha desaparecido y dado paso, como en la viñeta inicial, a un ser humano autosuficiente, individualista, entregado al mundo virtual dónde es él quien define -y piensa- su Verdad.
Al desaparecer la conversación, el encuentro se torna innecesario cuando no, molesto. El hombre arrastrado por las sombras, por las proyecciones del Otro, no ejerce el cara a cara para el cual está destinado. Es la tesis de Saramago en La Caverna, por cierto, reciclaje del Mito de Platón del mismo nombre: la sociedad crea una dictadura de la Ilusión de la ilusión.
Luego, el otro gran problema de la familia o posfamilia es el desencuentro entre las personas, consecuencia lógica de la ausencia de un verdadero diálogo. Con más opciones hoy que hace cien años para el encuentro interpersonal, la cibernética y la virtualidad ¾ es decir, lo que es pero puede que no sea¾ han ido encerrando al hombre en una especie de caverna electrónica. La creación de los valores, que según López Quintás solo puede darse en el lúdico encuentro interpersonal, está limitada cada día más al espacio privado.
Cuando se hable de valores en las nuevas generaciones habrá que considerar la ausencia del diálogo efectivo y de encuentro personal con el Otro como factores influyentes, tal vez decisivos, en la pérdida o modificación de esos valores.

Comunicación y Familia en Cuba.
La desestructuración del diálogo y el desencuentro en la familia cubana, aunque posee rasgos comunes con el resto del mundo, tiene particularidades que la hacen un caso curioso, casi único, digno de estudio. ¿Es un fenómeno natural o inducido? ¿Cómo nos comunicamos y encontramos las familias cubanas de hoy? ¿Es cierto y hasta qué punto la familia cubana pasa por una profunda crisis de valores?
Venimos de una cultura patriarcal, sin una tradición de cultura del diálogo. Como en la novela de Orwell, nos presentamos como iguales, pero en la práctica unos somos más iguales que otros. A esa condición cuasi genética de desconocer y devaluar la razón ajena, añadimos la necesidad de un Papá controlador de la noticia y la conducta. A muchos no les molesta. Después de todo, para esas personas estar informados desde la pluralidad es trivial y, a veces, agobiante.
La familia cubana en toda su historia conocida, más bien breve, ha estado próxima al modelo de comunicación centralizado y uniformador. Las explicaciones son múltiples. Una de ellas es que allí donde la información está muy centralizada, los grupos cumplen con eficiencia metas a corto y mediano plazo. Y la sociedad cubana, en poco más de un siglo de historia independiente, ha tenido más momentos de urgencias que etapas de calma económica y social. El ruido de la comunicación plural no ha sido lo común.
En los últimos años, la sociedad y la familia cubanas, urgidas como pocas ocasiones de resolver las urgencias y no reparar en las importancias debido al estado de jaque, real o virtual, ha aceptado la comunicación en un sentido descendente y centralizado: ha depositado en unos pocos, la tranquilidad de una información que evade casi siempre las complejas y a veces cortantes aristas de la realidad local y externa. Luego, hay algo de natural, pero también de inducido en que los cubanos acojamos sin mucho disgusto la comunicación monologante.
A la predisposición y la necesidad de una sola voz, se añade ahora la comunicación doble vinculante o paradojal. No se trata tampoco de un fenómeno desconocido. Pero sí ha llegado a generalizarse, y no solo en Cuba. Se trataría de que las personas reciben una información oficial por canales oficiales, y, en otro ámbito de comunicación, por ejemplo, el de la calle, reciben informaciones contrarias, experiencias que anulan la versión oficial. La persona, ante las evidencias, podría desechar la primera información, o sea, la oficial. Sin embargo, está atrapado en un contexto del cual no puede escapar, y de hacerlo, el precio sería muy alto.
Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Un buen trabajador recibe premios y felicitaciones por su actividad laboral. Para ello ha llegado tarde a casa muchos días, y más de un fin de semana ha debido quedar trabajando en la empresa, quitándole tiempo al compartir en familia. Un buen (o mal) día, la esposa explota: está bueno de hacerse el bueno... en la casa no hay qué comer... las medallas y los diplomas no se comen... hay que resolver.
El trabajador tiene dos opciones: sigue siendo un trabajador ejemplar, no resuelve por fuera y su familia y su matrimonio se van a pique, o abandona un poco la ejemplaridad laboral, y comienza a irse temprano para dedicarse a sacar malangas y boniatos en la finca de un amigo, con lo cual mantiene a flote el matrimonio y la familia. Como quiera que sea, el trabajador tendrá que optar por el trabajo o por la casa. En apariencia no hay términos medios.
No obstante, podría haber una tercera opción y ser el trabajador ejemplar al mismo tiempo que el padre de familia irreprochable. La manera es empezar a vivir esta doble vida es una forma doble de pensar, sentir y hacer: robar en el trabajo o buscar quién le marque la tarjeta -otra forma de robar- y escaparse hacia la finquita del amigo y sacar un poco de malanga y boniato para venderla -mejor dársela a la mujer para que se encargue de eso- en el pueblo. No hay que perder ni el trabajo ni la esposa. Lo que sí se pierde, y ese es el problema, es el ser único, auténtico y real: uno vive dos y tres vidas no muy morales a la misma vez.
¿Estamos trasmitiendo a las nuevas generaciones una forma doble vinculante de vivir?. Cuando le decimos a los niños que salgan un ratico a la reunión para que los vean, ¿estamos comunicando bien? No, no estamos comunicando de forma clara y directa, sino en una especie de monólogo esquizofreniforme en el cual una cosa se habla en la cocina, otra en la sala de la casa, y otra en el jardín o la acera. Sin embargo, tengo la impresión de que hoy comunicamos mejor que hace 20 años porque aun cuando la diferencia entre el mundo virtual y el real de nuestra información es casi un abismo, al menos tenemos certeza de la existencia de esos mundos, uno virtual, el sobrecumplimiento de la cosecha de papas o la extracción de millones de toneladas de petróleo, y otro real, la escasez sentida y sobre todo, comentada del tubérculo y los apagones diarios. Seguimos atrapados en dobles vínculos y relaciones amorales, pero, y esto es lo estimulante, hay como una sospecha de que ese no es el camino conducente a la verdad y el bien de todos.
Una nota más respecto a los valores, el diálogo y en el encuentro en la familia cubana. Son las tradiciones y el lenguaje, la forma de trasmitir los valores. Lenguaje que, como hemos visto, es tanto lo dicho como lo hecho, y a menudo, esto último resulta más importante que lo primero.
Nuestras tradiciones cristianas eran portadoras de valores como la solidaridad, la misericordia, el perdón y la honestidad. Si el discurso discurre como un monólogo sobre una sola y total tradición no consustancial a la matriz donde nació y creció cultura del pueblo, poco a poco el lenguaje del monólogo coloniza el pensar, y después el sentir y el hacer. Los valores son inseparables de una cultura y sus tradiciones. La respuesta a si hay crisis de valores es sabida: Sí, hay crisis.
Pero la única forma de rescatar la verdadera solidaridad, amistad, misericordia y perdón es rescatar a las tradiciones que sirvieron de molde sociocultural a nuestro pueblo. Rescatar quiere decir hacerlas públicas. Que, por derecho natural, tengan las tradiciones el espacio social necesario a todo diálogo civilizado. Que las personas y las familias decidan, ante lo liberal y lo conservador, lo cristiano y lo pagano, lo autóctono o lo foráneo, sus convicciones morales y conductas sociales. Porque excluir la impronta cristiana en la sociedad y la familia, como en las rígidas sociedades medievales europeas fue excluir las culturas orientales, no tendrá otro resultado que el desgaste del discurso indiviso.
El problema del Doble Vínculo y de los Hombres Dobles, la parálisis moral e intelectual que esto provoca no es eterna. En algún momento, el menos pensado, se puede desencadenar el diálogo interior, y amplificarse a la familia. Hoy día existe un conversar imperceptible, aupado por silencios cómplices, sobre el futuro de cada uno, de las familias y de la sociedad toda. El conversar de la supervivencia, aún colocado en lo urgente, está haciendo encontrarse a muchos cubanos con Dios, con la Historia, con sus familias y con sus propias vidas.
Finlay, en el corazón.
No podría yo, médico de profesión y católico por conversión tardía, prescindir en este espacio, la bella ciudad de Camagüey, de unas breves líneas sobre el hombre que se presenta como paradigma de la Ciencia en Cuba, y del cuál se desconoce, por la ausencia de diálogo y encuentro con su vida espiritual, más de lo que se conoce.
Me permito citar un pasaje de una de las últimas biografías escritas en Cuba por un profesor de prestigio. Con ello quiero señalar hasta dónde los prejuicios y el monólogo pueden enturbiar un buen empeño. Escribe al autor a manera de conclusión:
¨ Hombre que unía a su vida espiritual intensa y audaz, la armonía física de un cuerpo sano... Del hombre que rehuía concursos, títulos y honores, para sustituirlo por el afán de cumplir con su deber para humanidad. ¿Católico? Sí, pero de sentimientos íntimos y de creencias tolerantes, no de dogmas... ¨.
¿Qué quiere decir sí, pero...? ¿Acaso el cubano más monumental después de José Martí, y a quién este consideraba Santo Cubano, no era católico, sacerdote? Y.… ¿sentimientos íntimos? Es que se puede ser católico con unos sentimientos privados y otros públicos. O la expresión creencias tolerantes, no de dogmas, cuando es el catolicismo una fe basada en el amor y el perdón al Otro, pero fe al fin, se fundamenta en una serie de dogmas, aceptados de forma voluntaria por el creyente.
En más de 500 páginas no hay una sola mención explícita al Doctor Finlay como hombre de fe cristiana profunda y comprometida. Salvo esta breve incursión, que parece más bien hecha para mal, el autor, que sí conoce bien las historias verídicas e inventadas sobre el genio cubano, no hay disección alguna del hombre tocado por la fe, encontrado por Jesucristo, de quién más de una vez dijo obtenía toda fuerza y razón para ayudar al prójimo.
Juan Carlos Finlay despojado de su vida espiritual se derrumba, es insostenible. Como lo es la idea de una Cuba independiente y libre en el Siervo de Dios, Padre Félix Varela, sin su humanismo cristiano. Finlay tuvo que enfrentar defectos físicos propios y defectos morales de otros que le hicieron muy difícil el ejercicio de la medicina en Cuba, y después exponer sus ideas sobre la Fiebre Amarilla. El cristiano que había en él luchó contra todo eso y solo su misericordia le permitió sentarse en la Academia de Ciencias con algunos de los que poco antes le habían limitado su carrera científica.
El Doctor Finlay, en la obra citada, aparece como un genio que tras la experimentación científica llega a la conclusión del mosquito como agente transmisor de la enfermedad. No se menciona el conocido incidente del Doctor orando por la vida de un sacerdote amigo y el mosquito picándole la frente. Sea cierta o no esta historia, no sería el primer científico que por asociación ¾nosotros y Finlay creemos en la Gracia Divina¾ descubre la causa oscura, vedada a los ojos de la experimentación más acuciosa.
Pero sin duda alguna el suceso que dio la medida de quién era Carlos Juan Finlay, y el cual sin su fe resulta incomprensible, es la colaboración prestada con notas, trabajos y especies a la comisión médica norteamericana liderada por Walter Reed, que, sea de paso, demostró mediante experimentación controlada y científicamente aceptable lo que el genio del camagüeyano había planteado años antes.
En las biografías materialistas ¾únicas publicadas en Cuba en los últimos años¾ se insiste en el Finlay científico cuya motivación única para actuar como un Juan Bautista, es decir, ir disminuyendo a los ojos del mundo en función de la salvación de los hombres, era su amor por la Ciencia y una ética médica acendrada. Esa parte es cierta, más no es toda la verdad. No es siquiera la parte más sustanciosa del relato.
¿Qué se nos ocultó del bienhechor? ¿Qué parte sumergida de la historia, es, acaso, la que hace la diferencia, el diálogo, o sea, la que nos pone a pensar? ¡Ah, que Finlay era católico! Un científico católico y ¡fervorosamente practicante!, lo cual hace suponer, como atestiguan amigos y colegas, que mucho hubo de Cristo en su vida para soportar la Cruz de la indiferencia y la burla. Despojarlo de su amor cristiano por la Humanidad muy poco favor hace a los despojadores.
Se ha propagado una visión politizada, montada sobre el diferendo Cuba-USA sobre el descubrimiento del agente transmisor de la Fiebre Amarilla. Es una simplificada versión de los hechos. Pero poco es al lado de reducir a Finlay al monólogo que contrapone Ciencia y Fe. El mismo no lo consideraba así, sino como una relación complementaria desde perspectivas distintas. Está por escribir cómo en Finlay Ciencia y Fe se articularon de un modo creador, entre el diálogo y el encuentro.
Sobre la vida familiar de Juan Carlos no podría aportar nada nuevo en este auditorio. El hijo, padre y esposo ha quedado en cartas y recuerdos de familiares, amigos y contertulios. Incluso en ese ámbito, el más íntimo, Finlay fue hombre de razones diversas y encuentro amorosos con los suyos y aún los enemigos. Difícil será comprender toda su magnitud humana si no sabemos o no queremos saber que Carlos J. Finlay fue, antes de nada, un hombre de Dios.
[1] Conferencia dictada en el Convento de la Merced, ciudad de Camagüey, Cuba, 2001.




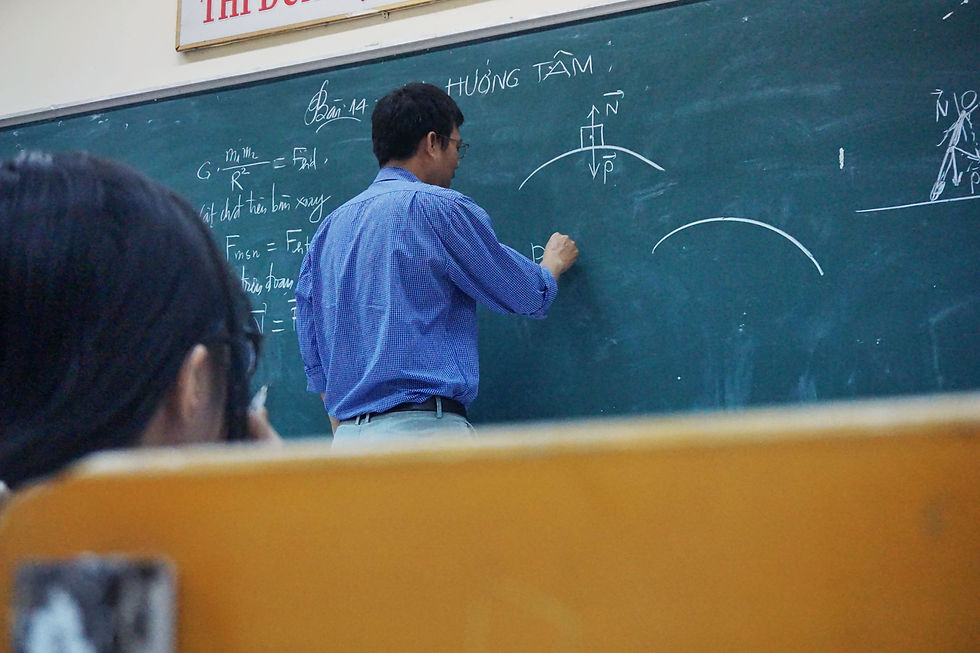
Comentarios