“Gratis”
- Francisco Almagro

- 13 may 2020
- 9 Min. de lectura

Francisco Almagro Domínguez.
“Cuando el río es caudaloso no hace ruido”.
Mucharrid –Al – Din – Saad.
I.
Hace pocos meses, una profesora norteamericana invitada a cierto centro ecuménico para dialogar en inglés con el público, estudiantes del idioma, disertó sobre la educación universitaria en los Estados Unidos de América. Después de terminada la conferencia, y algunas curiosidades irreverentes, como suele empezar cualquier tanteo a un orador, alguien del auditorio tuvo el siguiente interés: ¿existe alguna universidad importante gratuita en su país?. La americanita, pues era bastante joven, entendió perfectamente. Para demostrarlo dio un rotundo no, eso no existe. Podía estar desinformada, pensó una buena cantidad de personas, dentro de las que me incluyo. Hay cientos de universidades, y por lo menos media centena pudiera clasificar como de muy alta calidad.
Otra parte de los presentes no creyó posible, para el país más rico de la tierra, no tener universidades gratuitas. Para ellos la pregunta había sido mal hecha; por lo tanto, mal contestada. Y volvieron sobre ella, cambiando como buenos aprendices de idioma la estructura interrogativa: ¿entonces, en los Estados Unidos no hay universidades gratis?; ¿siempre hay que pagar para estudiar en la Universidad? No, no hay estudios universitarios gratuitos, respondió de nuevo la norteña. Y con frases claras añadió: siempre hay que pagar y en las buenas, por supuesto, se paga mucho más.
Hubo silencio. De pronto, una voz sin cara, arrestada e intimidante, dijo: ¿Y por qué? La americanita sonrió. Por el rostro que puso, la inquisición le parecía estúpida, no por la pregunta en sí, sino por la única respuesta lógica que podía devolver: ¿y de dónde usted cree que sale el dinero?, contestó. Mantener una de esas universidades, dijo, donde hay cientos de profesores eminentes, investigaciones de primera línea, publicaciones internacionales y bibliotecas inmensas, necesita mucho dinero. En realidad, prosiguió, casi la mitad de los estudiantes pagan sus estudios con becas, prestamos de todo tipo, trabajo en la propia Universidad, investigaciones o participación en equipos deportivos; pero, finalizó la ponente, todo eso se mantiene con dinero, y debe salir de las propias gentes de la Universidad, además de donaciones y otros aportes sociales.
Más allá de disquisiciones sobre la redistribución social del ingreso, y la pertinencia del libre acceso, a veces libertino, a la enseñanza superior, aquel conversatorio despertó el deseo de incursionar en el tema del recibir y el dar desde otra perspectiva. El asunto no es tanto la meditación profunda en aspectos económicos o ideológicos como considerar las consecuencias psíquicas de una mal entendida, y por ello mal asumida, gratuidad de servicios. Donde reina el mercado advertimos fácilmente los desenlaces morales, pues, además de subproductos que sobrenadan sin posibilidad de ocultamiento, la propia dinámica mercantil los revende, a muy buen precio, con atuendos paradójicos y banales.
Pero, ¿qué pasa allí donde “lo gratis” se presume siempre como derecho, desprovisto de todo deber?. ¿Conocemos los efectos de las gratuidades entendidas como merecimientos naturales, y no como resultante lógica al esfuerzo personal y social?
II.
Al menos tres grandes posturas filosóficas, divergentes entre sí, tratan de explicar la complejidad humana del binomio dar¾recibir. La primera viene la antigua tradición judeocristiana y alcanza, con Hume (“la benevolencia”) y Rousseau (el “buen salvaje”) la más clara proposición: los hombres son buenos por naturaleza, hechos así por el Creador, y están destinados a darse sin nada cambio. En el otro extremo podríamos colocar la llamada “moralidad del egoísmo”, con Hobbes a la cabeza: las personas se temen y se deben unas a otras. “Cuando dos hombres”, escribió, “desean la misma cosa que no pueden gozar juntos se convierten en enemigos”. A medio camino entre estas dos posiciones dicotómicas está la obra de Kant. Estimaba el filósofo alemán que el bien hacer del hombre no podía juzgarse por los resultados. Debía hacerse por las intenciones: el juicio o razón tenía un peso fundamental en las costumbres del hacer.
De todas maneras, la pregunta sigue siendo la misma: ¿es el hombre capaz de dar algo sin interés? El llamado altruismo, un término acuñado por Comte en el XIX, deriva de la palabra italiana altrui, y significa “de o para otros”; sería algo como hacer por otros sin esperar nada a cambio. Los datos apuntan en la dirección contraria: el hombre siempre espera recompensa por sus acciones. El dilema es que no todas las recompensas están al mismo nivel moral. El ser humano parece ser la única criatura donde la gratificación material nunca sustituye la compensación psicológica. Pudiera pensarse que obtener retribución moral seguiría siendo una manera egoísta de obrar, porque en definitiva se obtiene algo. Y entonces bien cabría la duda: ¿se ayuda para sentirse bien uno mismo, o se ayuda para hacer sentir bien al otro?. Véase como cambia el matiz al definir el objeto de la acción: lo hago por el bien de los demás o por el mío propio.
De ese modo sólo hay sinceridad y franqueza del dar cuando pienso en el otro. Sin embargo, aún pudiera sacrificarme desde mi egoísmo: hago lo que yo creo que va ayudar y no lo que esa persona necesita realmente. Entonces, hay que escuchar a los demás, a los que queremos asistir. Ellos son la medida. Si no los oímos, de nada vale todo lo que hacemos por su felicidad.
Es preciso saber que ningún servicio o bien social es gratuito. Lo no retribuido con dinero contante y sonante se ha de pagar por otras vías, llámese plusvalía en el capitalismo, plus trabajo en el socialismo. Añadidura básica: hay deudas morales que sería mil veces preferible pagarlas al contado antes de sufrirlas para toda la vida. Para los llamados servicios gratuitos es mejor hablar de acceso universal, es decir, para todos y expedito, o sea, de manera rápida y eficaz. Ello, un derecho, un logro al que debe aspirar cualquier sociedad humana, puede tener también su lado oscuro cuando el precio implica desatender otros servicios importantes. La falsa gratuidad, el “todo merecido” crea, desde los niños hasta los adultos, una personalidad dependiente, inmadura y egoísta. Una naturaleza dependiente se traduce en la necesidad de apoyo y supervisión constante, la inmadurez está dada en la incapacidad de tomar decisiones y por tanto, miedo e incertidumbre ante el futuro; y el egoísmo en que aun cuando se puede dar la vida por el otro, no se hace por ese otro sino por uno mismo, lo cual recibe el sencillo nombre de narcisismo.
III.
El aspecto más sombrío de la gratuidad mal asumida es la ausencia de un compromiso personal y social, y debido a ello, la falta de autonomía para idear y ejecutar cualquier proyecto. Ese desplazamiento de responsabilidad y libertad propia hacia el otro, hace que personas y animales se acostumbren a recibir sin el más mínimo interés en saber de dónde salen las cosas. Consecuencia: muy pocos podrían vivir felices en ambientes reales, o sea, fuera de sus jaulas. Alimentarse y guarecerse en la sabana abierta es muy duro. Pero, sin duda, allí se respira un aire más natural.
Luis Vives dijo: “no hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras”. Lo gratis mal entendido genera su propio lenguaje. Y de forma circular, el lenguaje de la gratuidad enriquece y perpetúa el desacierto. Por ejemplo, no decimos “hay boniato en el puesto” o “están vendiendo plátanos” sino “están dando boniatos” y “hay plátanos por la libre”. Si una persona compró un automóvil después de una difícil misión internacionalista, un brillante aporte a la Ciencia o la Técnica, una exitosa carrera deportiva, oímos “a fulano le asignaron” o “le dieron” un carro. Dentro de la sintaxis no hay espacio para inferir los sacrificios personales e inimaginables para la adquisición del vehículo.
Las esferas donde el espejismo de la gratuidad provoca el daño más profundo, y, como bumerán, regresa y golpea a la persona y la Sociedad, son las de la Educación y la Salud. Aquí debemos aclarar de nuevo: el acceso universal y expedito a estos servicios son derechos incuestionables de todo ser humano. Debían estar garantizados por todos y para todos. El conflicto no radica ahí, sino en el nivel de consciencia y grado de compromiso en los costos materiales y psicológicos de la aparente gratuidad.
Un muchacho acostumbrado a no pagar los textos de estudio dice “me dieron los libros”. Como no le pertenecen, no los cuida, no los forra, y los llena de garabatos. No recompensa monetariamente la instrucción ¾ creen él y su familia ¾ por tener delante un maestro. El día de su ausencia el alumno se alegra; total, dice con júbilo, nada cuesta. Algunos estudiantes y familiares pierden la noción del colegio como un sitio formador complementario; lo ven como la única fuente de aprendizaje y una obligación del Estado. Ello repercute en la calidad del estudiante, incapaz, por sí solo, de cooperar en su enseñanza. El fraude académico, esa anomalía tan criticada e internacional, no se asume como lo único que puede ser, morboso engaño contra uno mismo; se le toma, en cambio, como una falta contra el maestro, la escuela o el Gobierno.
En Salud la situación puede ser muy grave. Individuos confundidos con delirios de gratuidad entienden su salud como “un problema del médico y del Policlínico”. Sufren una considerable pérdida de responsabilidad personal para mantenerse sanos, que es, especialmente, precaver. Las campañas de higienizar, contra hábitos tóxicos y enfermedades de transmisión sexual no se asumen como deber personal y familiar. Son los médicos y las enfermeras, y no los pacientes, quienes deben ir por la prueba citológica para detectar el cáncer prematuro, limpiar cloacas y vertederos para eliminar los vectores, explicar a los destinatarios del servicio sanitario ¾ ellos: no me moleste más con esa cantaleta, médico, por favor ¾ que el alcohol y el tabaco son dañinos para el organismo. La desmesura y el sobrado tiempo, hace de consultorios y cuerpos de guardia desbordados sitios de personas “enfermas” donde la urgencia es una rareza y el certificado médico para rebaja laboral algo demasiado frecuente.
De la gratuidad nociva, incorporada, no se salva ni la Iglesia Católica, a la cual tras muchos años de propaganda se le han dado visos terrenales de riqueza salomónica, y para colmo, mal habida. Ello hace incuestionable la obligación de repartir la fortuna clerical. Muchos individuos se acercan exigiendo que le enseñen a pescar; y de paso, que le regalen la caña y el pescado. Es un complejo dilema ético tener como precepto la ayuda al pobre y no poder ejercer la caridad porque la Sociedad limita su práctica. O la petición de ayuda convertida en exigencia, y las personas creídas con derecho a cobrar al milenario Cristianismo una vieja e indigna deuda con la Humanidad.
IV.
Todo sugiere que el péndulo, en la diestra, permanecerá allí un buen rato. Después de la caída de los sistemas socializadores en Europa del Este, se desató una frenética privatización. Las cosas más insignificantes adquirieron precio; y también las invaluables, como la amistad y el amor. Como suele suceder, detrás del cambio económico vino la transformación política: asistimos a la derechización de ejecutivos y parlamentos del mundo. Quién lo dude debe preguntar a los franceses por el fenómeno Le Pen, último y controvertido episodio de un ambiguo serial llamado posmodernidad.
La debacle socialista demostró que la riqueza, y puede parecer una perogrullada, primero debe crearse para después repartirse. La riqueza no se produce sin deseos de trabajar, sin responsabilidad ante lo que se hace, sin libertad para afrontar las consecuencias, malas o buenas, de un propósito. El hombre necesita sentirse dueño de su destino: dueño de verdad, es decir, de obra, no de palabra. Pero tampoco lo que se produce puede tener como único destinatario un pequeño grupo de personas. Se negaría la esencia humana que es, sin duda, vivir por y para los demás. La felicidad y el éxito pasan, necesariamente, por ese otro sin cuyo bienestar siempre faltará algo en el mundo. “No hay mayor pobreza que la soledad”, ha dicho la Madre Teresa de Calcuta.
Si se quiere hacer el bien al otro, se le debe oír, saber exactamente qué necesita, no lo que pensamos que él necesita o lo que creemos quiso decir con esto y con aquello. Una de las frases más esclarecedoras del Nuevo Testamento la pone el Evangelista Mateo en boca de Jesús para hablar de la limosna. En el capítulo 6, Hacer el bien sólo por Dios, el Señor dice: “Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha: tu limosna quedará en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará” (Mt 6; 3-4).
La relación de Dios con los hombres es el paradigma de la gratuidad. Releyendo la conferencia del Cardenal Jaime Ortega, Arzobispo de la Habana, el día 20 de febrero de este año, “El amor gratuito de Dios”, se siente la necesidad de cuestionarse hasta qué punto casi todos contaminamos el vínculo muy especial de Dios con los hombres sobre la base de promesas y pagos al estilo de “si Dios me resuelve” una salida del país, la curación de un familiar, una novia, o un trabajo en el CUPET haré esto o lo otro. Toda petición al Creador es válida, y puede entrar en el diálogo. Pero advierte nuestro Pastor Diocesano:
“Lo que no está bien es reducir nuestro culto a Dios a cosas, sin que al mismo tiempo nos entreguemos al Señor... Le robamos así a Dios porque le damos algo que no vale nada para Él y nos reservamos nuestro corazón para nosotros mismos”.
Puede ser la clave: no hay gratuidad verdadera y recíproca si no hay una auténtica entrega del corazón.
Publicado en la revista católica Palabra Nueva, de la Archidiócesis de la Habana. 1999.




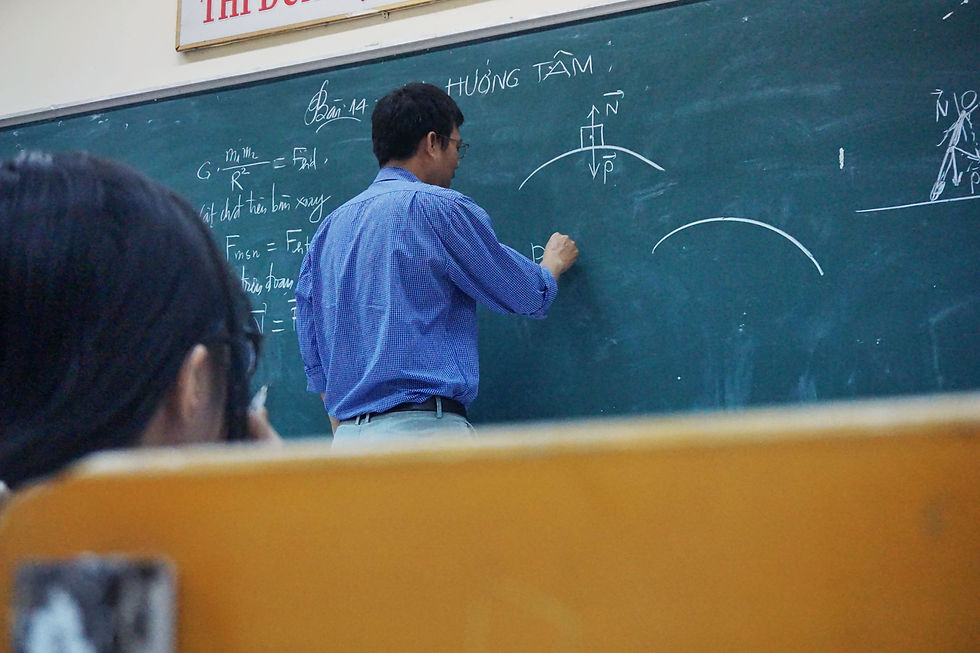
Comentarios