El Estirador
- Francisco Almagro

- 26 jun 2020
- 9 Min. de lectura

Por Francisco Almagro Domínguez.
“Una idea que habría escandalizado no sólo a los orgullosos espartanos sino a la mayoría de los filósofos de la Antigüedad: ni griegos ni romanos padecieron la idolatría del número”.
Octavio Paz. Thanatos y sus trampas.
El Ogro Filantrópico.
I.
En Cuba pasamos la interesante experiencia de un nuevo censo va a hacer casi dos años. Era un proceso necesario: saber cuántos y cómo somos permite calcular cuantos y de qué manera viviremos en unos años. Un censo no es otra cosa que la recogida masiva de datos sobre las personas y sus condiciones de vida en el presente. Como bien han dicho sus directivos, un censo es una foto de la población. Tales referencias son procesadas y después llevadas a tablas dónde podremos leer qué cantidad de niños, adultos o mayores de sesenta tenemos, los niveles de escolaridad, la calidad de la vivienda y las personas por habitación, los efectos eléctricos de que disponemos... y aquí comienza una suerte de resquemor, de sobresalto.
Una vecina que recibió el plegable informativo vino a casa alarmada: ¿para qué preguntan tantas cosas raras? ¿Qué cosas considera raras?, pregunté. Esto, señaló en el formulario: refrigeradores, habitaciones, radios y televisores, ¡lugar dónde vivió tu madre la última vez! Bueno, le dije, hay indicadores, números que dan idea del nivel de vida de una población. Si en una casa hay cuatro personas y dos televisores se puede deducir matemáticamente -cuatro entre dos- que hay un televisor por cada dos individuos. De la misma forma, seis personas en tres habitaciones tocan a dos por cuarto. Mi vecina, sin embargo, no quedó muy convencida. Y creo que muchas personas tampoco, al menos por la insistencia de los responsables del censo que día y noche, en la radio, la televisión y la prensa escrita repetían el mismo mensaje: el censo no fiscaliza, solo cuenta; el censo no es para controlar o investigar de dónde salió nada sino para informarse de lo que hay.
No sé si mi vecina se habrá convencido con la explicación o, como sucede con frecuencia, salió aún más segura de que no debía decir que tenía dos refrigeradores y tres televisores. Eso tal vez sea motivo de análisis en otra oportunidad. Mi vecina de lo que no salió convencida es del cálculo estadístico, es decir, cómo es eso de que dos televisores donde viven cuatro personas, significa que hay un aparato para dos. En su mente práctica puede suceder que un televisor sea exclusivamente para la abuelita y esté en su cuarto, y los otros tres individuos tengan que disputarse el aparato todas las noches entre la novela y la pelota. No encontré una explicación racional a algo tan elemental. Así son las estadísticas, le dije.
Y comencé a citar casos absurdos, aunque válidos para ilustrar el hecho de que los números ayudan, orientan, permiten tomar con cierta solidez una u otra decisión, pero, por encima de todo, son siempre eso, números, y depende de cómo y para qué los interpretemos los hombres. Me fascina el ejemplo de la persona que tiene la cabeza metida en un congelador y los pies en un horno: estadísticamente su temperatura promedio, a nivel del ombligo, es de treinta y seis grados, o sea, no tiene ningún problema.
Todos oímos decir que Bill Gates, el magnate de Microsoft, podría pagar la deuda externa de decenas de países pobres. Ese cálculo se usa para demostrar cómo la riqueza se concentra en pocas manos, algo totalmente cierto y alarmante. Mientras en esas míseras naciones la renta per cápita, es decir, lo que le toca a cada persona para vivir, es menos de un dólar diario, el señor Gates pagaba una multa de un millón por día.
Sin embargo, no se dice que en esos países sufridos abundan reyes y dictadores que se dan gustos que al señor Gates le parecerían ofensivos; con lo que alquilan varios pisos de un hotel de lujo cada vez que viajan al exterior o lo que se gastan en su seguridad personal -pregunta de perogrullo: ¿para qué cuidarse tanto si son tan amados por sus pueblos?- podrían pagar la multa que le cobra la ley antimonopolios al líder de Microsoft y aún les sobraría dinero. Y lo que sería más indecente: no rinden cuenta a nadie por ello.
II.
Luego, como dice Octavio Paz, vivimos una especie de fanatismo por los números. A ellos, más que orientar, servir de guía, le estamos dando carácter de certeza inapelable. En su artículo “Mentiras, grandes mentiras y estadísticas”, Anastasia Toufexis (Time, 26-IV-93) analizaba como algunos informes sirven para crear un estado de opinión: en Estados Unidos el 10 % de los hombres son homosexuales, 2,7 millones de niños sufren malos tratos, una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de mama. Refiere la autora que muchas veces lo que se busca con estas asombrosas estadísticas es recaudar fondos para determinadas campañas, unas más nobles que otras.
Pero casi nadie escapa a la fascinante manipulación de los datos estadísticos, ni siquiera en campos tan sensibles como la medicina, la educación pública y el progreso de la mujer. Danielle Crittenden escribió sobre esto último: “el feminismo moderno está impulsado por la convicción de que mientras hombres y mujeres no se comporten estadísticamente igual en todos los terrenos, no pueden ser iguales ciudadanos” (The Daily Telegrapf, Londres, 21-V-96).
Veamos algunos casos curiosos. El índice de mortalidad infantil se utiliza para tener una idea del estado de los servicios sanitarios en un país. Pero, de manera indirecta, la mortalidad infantil mide también los alcances de la educación y la alimentación de los ciudadanos. Si de cada mil niños que nacen solo mueren diez o doce antes de cumplir el año, entonces casi no hay dudas sobre la excelencia de tales servicios. Sin embargo, números al fin, este índice no refleja lo que hay detrás de él, o sea, qué se hace o cómo repercute en el resto de los indicadores poblacionales. No es lo mismo la mortalidad infantil en un país donde está autorizado el aborto que donde está prohibido o muy regulado. En el país donde las mujeres tienen acceso libre y hasta inducido al aborto, los que nacen son niños muy deseados y por tanto muy cuidados. Esto sin sumar el hecho de que las embarazadas reciban dieta suplementaria, algo justo y totalmente válido; ojalá todas las sociedades velaran de esa manera por la alimentación de las futuras madres. Pero allí donde hay que parir porque no queda más remedio, o las embarazadas pasan semanas sin probar un pedazo de carne, el cuadro de mortalidad es, casi con seguridad, mayor.
En la educación pública suceden hechos sugestivos como el de informar bajos índices de analfabetismo y niveles de escolaridad que, en la práctica, son engañosos. Considerar alfabetizado a toda persona que sabe leer y escribir no es totalmente correcto; muchos no saben interpretar lo que leen o no pueden hacer una composición de más de tres renglones para no hablar de sencillas operaciones aritméticas. Luego, cálculos también poco confiables hablan de una gran cantidad de llamados analfabetos funcionales: no saber hacer lo que se supone se sabe hacer. Otro tanto sucede con los niveles de instrucción. Reportar una mayoría de la población entre diez y doce grados significa que más de la mitad de la población podría asumir tareas técnicas con cierto grado de complejidad. Presupone, además, para ese nivel, el manejo de al menos otra lengua y un conocimiento aceptable de música, plástica, literatura y otras artes. Pero en la práctica, y en la mayor parte del mundo, no sucede esto: hay fraude. Si la cifra que informan los países estuviera acorde con el nivel real de instrucción alcanzado, en una buena parte del planeta no existiera la indigencia intelectual que lo atenaza.
Por último, como afirma la citada Danielle Crittenden, “la igualdad no está en las estadísticas”, refiriéndose a las mujeres. Por ejemplo, si nos vamos a guiar por los números, en los últimos años en Estados Unidos -cifras hasta 1995- el salario medio de los trabajadores masculinos había caído un 11 % y el de las mujeres subido un 6 % (para las gerentes el aumento ha sido del 16 %). No se dice, sin embargo, que este ‘logro” de la mujer es hasta que tiene su primer hijo. Entonces la caída salarial es sensible por no decir preocupante. La autora menciona su estadística feminista preferida: Sri Lanka es el mercado laboral donde menos diferencia de salarios hay entre hombres y mujeres y ello no ha provocado una oleada de mujeres emigrantes hacia ese país.
III.
Sin duda, el problema más grave de las estadísticas es cuando se utilizan como punta de lanza para atacar o sublimar una conducta o idea diferente. Es el conflicto de las “mayorías” y las “minorías”. Aquí es donde los números, invento humano para tabular y reconocer el mundo exterior, pueden entrar en franca contradicción ética con el ser persona, algo mucho más abarcador y complejo que la serie algorítmica mejor probada. Si los números indicaran siempre lo que es correcto y lo que no lo es, dónde está la verdad sobre la base de la frecuencia, la varianza, la media o la probabilidad estadística, entonces podríamos abandonarnos al mundo de las máquinas y como en la peor pesadilla de Ray Bradbury o de Isaac Asimov, renunciar a la búsqueda del Absoluto y de la Verdad que sería abdicar del destino último de cada hombre.
Por ejemplo, para los números puede ser absolutamente cierto que, como dice el refrán, la verdad en un tribunal de tres es la opinión de dos. Eso queda desmentido a través de la historia: no existe ni ha existido jamás una revolución o proceso social que haya comenzado siendo mayoría y una vez en el poder, tampoco afincarse sólo por el consenso de las mayorías. Son las minorías los verdaderos protagonistas del cambio y de la estabilidad social. El libre juego entre esa fracción minoritaria y el poder mayoritario es lo que permite a ambos oxigenar la sociedad y legitimar el poder. Devaluar o acosar las minorías -raciales, ideológicas, religiosas- las autentifica en el inconsciente popular y las va haciendo mayorías peligrosamente silenciosas. Para los astrofísicos, también, la “minoría” llamada singularidad es un elemento que, bajo ciertas condiciones, podría ser más influyente que la totalidad: ser el principio del caos.
De igual modo, los remedios a los problemas humanos no siempre pueden basarse en fríos guarismos. Es una disyuntiva de todas las organizaciones internacionales que prestan ayuda para el desarrollo; hacen falta miles de millones de dólares para acabar con la pobreza, las enfermedades y la violencia que desgarra los dos tercios del planeta, pero como bien señala John Stackhouse (The Globe and Mail, 14-1-95) “si el problema se puede presentar en números, las soluciones también”. No se trata solo de dar un por ciento del presupuesto de guerra para el desarrollo y dejar que los mismos que han dilapidado los recursos en los países pobres sigan haciéndolo. Habría que donar dinero, y personal; solidaridad sobre el terreno, hombro con hombro, no billetes sobre billetes. Por ello el abuso de las estadísticas y la frialdad numerativa internacional ha recibido el nombre de “objetivitis”.
En el universo de los promedios para medir el bienestar es donde se encuentran las mayores contradicciones entre los dígitos y las realidades. Por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula un llamado Indice Desarrollo Humano (IDH) sobre la base de medias de esperanza de vida al nacer, alfabetismo, escolaridad y Producto Interno Bruto (PIB) por habitante. Puede suceder que en países como Brasil o México los hombres de Río de Janeiro o de la Ciudad de México tengan una esperanza de vida al nacer de 75 años o más. Mientras, en las selvas de ambos, dónde hay personas en etapas casi precolombinas, la expectativa de vida apenas llegue a los cincuenta: cualquier mexicano o brasileño podría confiar, según los promedios, que vivirá al menos sesenta y cinco años.
Un empleo bastante discutible de los cálculos es aquel que pretende justificar transgresiones a la naturaleza humana. Es inaceptable que por su frecuencia un hecho sea catalogado como natural. En estos momentos ya Bélgica y Holanda tienen legislaciones que permiten la eutanasia, es decir, que los médicos puedan poner fin a la vida de un paciente terminal si este lo desea. A través de campañas, recogida de firmas y mayoría parlamentaria, ha sido aprobado que los encargados de salvar vidas puedan también oficiar de mortíferos celebrantes. Mañana, tal vez, las mayorías votaran por la clonación humana; o quién sabe si, como en la Alemania Nazi, por el exterminio de los retrasados mentales y los tullidos quienes, a fin de cuentas y minorías, no pagan los impuestos ni las carreras políticas de los congresistas.
IV.
El asunto es que la vida y la dignidad humanas no caben en ningún número. Hacerlas coincidir de manera mecánica y caprichosa lleva irremisiblemente a no respetar esa vida y su integridad. Ponerle límites matemáticos a la existencia y la libertad del hombre hace que un peligroso dogma neomalthusiano pueda colonizar el siglo XXI: abortos y no nacimientos, clonación y no reproducción, contratos y no matrimonios, los homicidios legales y no la muerte natural.
De algún modo, el fetichismo de los números podría hacer feliz a Procrustes -significa El Estirador o el que estira-, personaje mitológico griego que vivió cerca de Ática. Este ladrón era llamado así por su costumbre de estirar o acortar las víctimas según el tamaño de la cama. Si el prisionero era alto y la cama pequeña, le cortaba los pies para que cupiera; si era pequeño lo estiraba hasta que alcanzara las dimensiones del lecho. Para Procrustes, la naturaleza humana era lo de menos; lo importante era que los torturados se ajustaran a la medida de sus cosas. Por supuesto, al final el Estirador padeció a manos de Teseo el mismo suplicio que en vida infringió a sus víctimas.
El siglo XXI, además de tantos retos de convivencia ecológica, nos presenta también el desafío de las confusiones: otorgar significados materiales y contables a cosas que por su naturaleza no son tangibles, y que no se dejan reducir a la explícita clase de los símbolos matemáticos. Porque lo mejor del hombre parece ser, como todo lo esencial, aquello que se hace invisible para sus ojos.
Publicado en Palabra Nueva, revista de la archidiócesis de la Habana, 2000




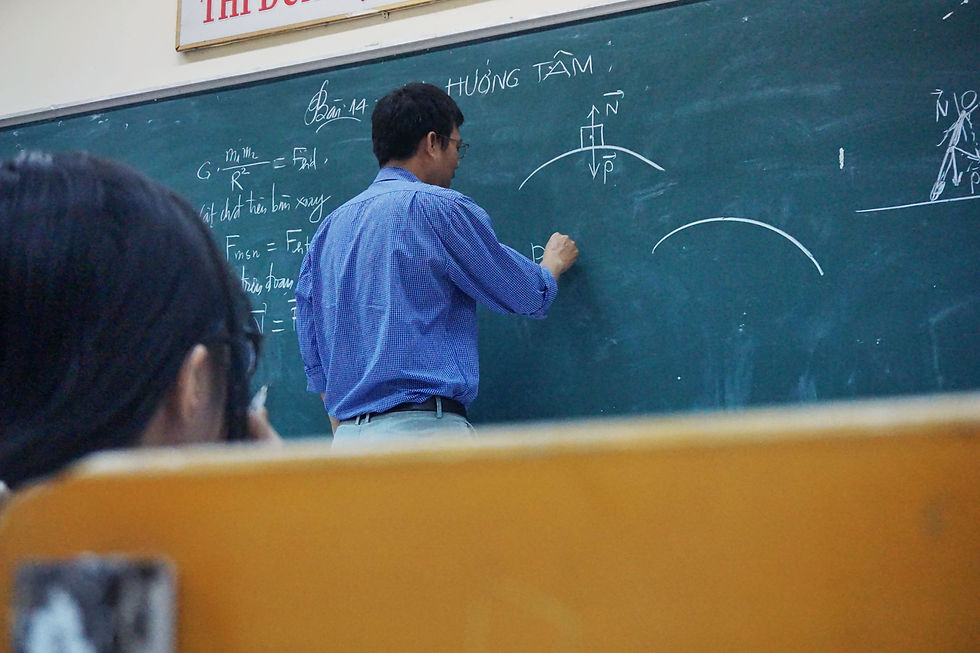
Comentarios